Para comprender el yoga necesitamos ir a su origen. Más allá del ruido y los adornos modernos, los textos clásicos nos conectan con la verdadera esencia de esta disciplina milenaria. Explorarlos es comenzar con Svādhyāya —el autoestudio— uno de los pilares esenciales de los Niyamas en yoga.
Svādhyāya
El concepto de Svādhyāya, que se traduce aproximadamente como «autoestudio», es el cuarto Niyama en el sistema de yoga descrito por Patanjali. Este principio es fundamental para comprendernos a nosotros mismos y a nuestro lugar en el universo. Sri Vinoba Bhave, famoso por su promoción del Movimiento Bhoodan, lo describe como «el estudio de una materia que es base o raíz de todas las demás materias o acciones, sobre la que se apoyan las demás, sin que ella se apoye en ninguna». Este estudio no es meramente académico; es una exploración profunda y espiritual que busca conectar con la divinidad inherente a cada ser y a la creación misma.
A diferencia de una clase magistral, Svādhyāya en grupo disuelve la barrera entre maestro y estudiante. No hay orador ni oyente; hay una sola mente compartida y un respeto mutuo. En este espacio, los pensamientos ennoblecedores emergen naturalmente y transforman cuerpo, mente y espíritu.
B.K.S. Iyengar, en su obra «Luz sobre el Yoga», ilustra este proceso diciendo que quien practica Svādhyāya no solo lee y escribe su propio libro de la vida, sino que también lo revisa continuamente, permitiendo así un cambio profundo en su enfoque de la vida. Esta práctica nos enseña que el propósito de la creación no es el disfrute egoísta (bhoga), sino la devoción (bhakti); reconoce que cada acto y cada momento de nuestra existencia es una expresión de este propósito divino.
Al embarcarnos en el camino del Svādhyāya, no solo buscamos liberarnos de la ignorancia y el sufrimiento, sino que también aspiramos a alcanzar un entendimiento más profundo de la verdad. Al conectarnos con la fuente de toda energía y sabiduría a través de Svādhyāya, nos comprometemos no solo con nuestro desarrollo personal, sino también con el servicio a la humanidad, recordando siempre que «la ignorancia no tiene principio pero tiene fin; el conocimiento tiene principio pero no tiene fin».
Este principio de autoestudio es esencial para aquellos que buscan una vida plena, pacífica y saludable, y para cualquiera que desee explorar las profundidades de su ser y la riqueza de la literatura ancestral. De esta, traemos las tres obras universales más destacadas.
Upanishads: La Semilla del Conocimiento
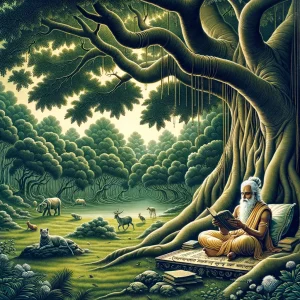
Los Upanishads no son simplemente textos; son experiencias destiladas. Escritos entre el siglo VII a.C. y el III a.C., estos más de 200 tratados representan la culminación del pensamiento védico, el punto donde la mente analítica se rinde ante la experiencia directa.
La palabra «Upanishad» significa literalmente «sentarse cerca», evocando la imagen del discípulo que se acerca al maestro para recibir conocimiento esencial. Este conocimiento no es teórico sino transformador—cada verso es una invitación a experimentar la realidad última.
Su enseñanza central se condensa en cuatro mahavakyas (grandes declaraciones):
- «Prajñānam Brahma» (La conciencia es Brahman)
- «Aham Brahmasmi» (Yo soy Brahman)
- «Tat Tvam Asi» (Tú eres Eso)
- «Ayam Atma Brahma» (Este Ser es Brahman)
Estas afirmaciones no son dogmas sino puertas: al contemplarlas, nuestra percepción limitada se expande. Los Upanishads nos enseñan que la libertad no está en alcanzar sino en reconocer lo que ya somos.
Para el practicante de yoga, los Upanishads revelan que las asanas no son simples posturas físicas sino vehículos para experimentar la unidad que estas escrituras proclaman. En el silencio que sigue a una práctica profunda, las palabras de los Upanishads cobran vida.
Se conoce como Upanishad a cada uno de los más de 200 libros sagrados hinduistas escritos en idioma sánscrito entre el siglo VII a. C. y principios del siglo III a. C.
Los conceptos contenidos en los Upanishads sirvieron como base a una de las seis doctrinas ortodoxas (dárshanas) del hinduismo conocida como vedanta.
El hombre está conectado con la divinidad y puede identificarse con él «a través del hilo que une este mundo con el otro mundo y con todas las cosas». Los Upanishads representan la etapa final de la tradición de los Vedas. La enseñanza basada en ellos se conoce como Vedanta («conclusión del Veda»).
«Hay, hermanos, un estado en el que la tierra, el agua, el fuego y el aire no existen, en el que no hay ni conciencia ni espacio ni un vacío. No hay ni este mundo ni un mundo allende él, no hay el sol ni la luna. No es una llegada ni una ida ni un permanecer inmóvil ni una caída ni un ascenso.
Es el fin de la pena. Es el nirvana.
Hay también, hermanos, lo no nacido, no advenido, no hecho. Si no existiera, no habría refugio de lo nacido, lo advenido, lo hecho.
Es el fin de la pena. Es el nirvana.»
—Upanishad Mandukya
«La lectura más gratificante y sublime que hay en el mundo: los Upanishads han sido la consolación de mi vida y lo serán de mi muerte.»
—Arthur Schopenhauer
Bhagavad-gītā: El Yoga en Acción

El Bhagavad-gītā no ocurre en un templo sino en un campo de batalla. Esta ubicación no es accidental: nos enseña que el yoga no es escapismo sino compromiso total con la vida.
A través de 700 versos organizados en 18 capítulos, Krishna guía a Arjuna—y a nosotros—por los diferentes senderos del yoga:
- Karma Yoga: la acción desinteresada
- Bhakti Yoga: la devoción que transforma
- Jñāna Yoga: el conocimiento liberador
- Dhyana Yoga: la meditación como puente
El Gītā resuelve la aparente contradicción entre acción y contemplación. No propone abandonar el mundo sino transformar nuestra relación con él: «Yogastha kuru karmani» (Establecido en yoga, realiza la acción).
Su mensaje resulta extraordinariamente práctico para el practicante contemporáneo. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o situaciones que nos desafían, el diálogo entre Krishna y Arjuna ofrece una brújula interna. Nos enseña que el yoga no es lo que hacemos en la esterilla sino cómo vivimos cada momento.
La universalidad de su mensaje ha inspirado a figuras tan diversas como Thoreau, Gandhi, Oppenheimer y Einstein. Como escribió este último: «Cuando leo el Bhagavad-gītā me pregunto cómo pudo alguien crear tal obra maestra».
Considerado uno de los textos espirituales clásicos más importantes del mundo, recibe también el nombre de Gītopaniṣad (Guita upanishad) y a veces Iogopanishad (Yoga-upanishad), dando a entender así su estatus equivalente al de una Upanishad, es decir, de escritura vedántica. Por formar parte del Majabhárata, se incluye entre los textos Smriti. Sin embargo, al ser también parte de las Upanishads, tiene el estatus de śruti, o ‘escritura revelada’.
Este texto forma parte del libro VI del Mahabharata, y fue escrito probablemente en los siglos I o II a.C. No se conocen sus autores. Se presenta como un diálogo entre Arjuna y Krisna, en el campo de batalla, justo cuando va a empezar la guerra entre los Pandaras y los Kauravas. El miedo a la batalla inicia un diálogo a través del cual se traza una sinopsis del pensamiento y experiencia religiosa de la India, que aglutina los caminos de la acción, la devoción y el conocimiento.
«Cuando las dudas me persiguen, cuando la desilusión me mira fijamente a la cara y no veo ningún rayo de esperanza en el horizonte, me dirijo hacia Bhagavad Gita y busco un verso que me reconforte.»
—Mahatma Gandhi
«En la obscura noche de todos los seres despierta a la luz el hombre tranquilo, pero lo que para otros seres es el día, para el sabio que ve, es la noche.»
—Bhagavad Gita, 2.69
Dhammapada: El Camino de la Atención
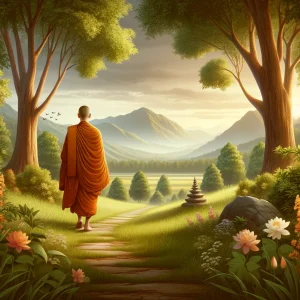
Si los Upanishads son contemplación y el Gītā es acción integrada, el Dhammapada es claridad mental en movimiento. Sus 423 versos constituyen la esencia destilada de las enseñanzas de Buda.
El texto se organiza en 26 capítulos temáticos que abordan aspectos fundamentales de la experiencia humana: la mente, la atención, las acciones y sus consecuencias, la serenidad, el despertar. Su estructura no es aleatoria sino progresiva, guiándonos desde los aspectos más evidentes de la práctica hacia los más sutiles.
El primer verso establece el tono: «La mente precede a todas las cosas, la mente las domina, de la mente proceden». Esta afirmación revolucionaria coloca nuestra responsabilidad en el centro de la práctica. No somos víctimas de circunstancias externas sino creadores de nuestra experiencia a través de la calidad de nuestra atención.
Para el practicante de yoga, el Dhammapada ofrece una metodología precisa para trabajar con la mente durante la práctica. Nos enseña que la postura física es solo un vehículo; el verdadero trabajo ocurre en cómo observamos lo que surge momento a momento.
Particularmente relevante para nuestra época acelerada es su énfasis en la atención plena (sati): «El vigilante nunca muere; el negligente ya está muerto». Esta instrucción nos recuerda que la presencia consciente—no la perfección técnica—es la esencia de la práctica.
El Dhammapada, es considerado como el texto cumbre del canon budista, consta de 423 versos en lengua pali, clasificados en veintiséis capítulos.
Con una antigüedad de cerca de dos mil trescientos años, ocupa un lugar eminente en la vida de los practicantes del budismo y también en el ámbito de la ética universal, puesto que recomienda la vida pacífica y no violenta, y afirma que la enemistad no puede ser vencida con la aversión, sino con la bondad.
«Como un lago puro, apacible y profundo se vuelve el alma del sabio que oye las palabras del dhamma.»
—Dhammapada, 82
La Integración de los Tres Textos en la Práctica
Estos tres textos no son compartimentos estancos sino corrientes que confluyen en un mismo río de sabiduría. Los Upanishads revelan la naturaleza de la realidad, el Bhagavad-gītā nos muestra cómo vivir desde esa comprensión, y el Dhammapada nos ofrece las herramientas mentales para el camino.
En la práctica de YUJ, estos textos cobran vida no como dogmas sino como mapas experienciales. Cuando sostenemos una asana desafiante, recordamos la ecuanimidad que el Gītā propone; cuando observamos el flujo de sensaciones, aplicamos la atención que el Dhammapada cultiva; y cuando experimentamos momentos de integración profunda, tocamos la unidad que los Upanishads proclaman.
La belleza de estos textos es que, aunque fueron escritos hace milenios, hablan directamente a nuestra experiencia actual. No requieren creencias sino disposición para explorar. No imponen verdades sino que nos invitan a verificarlas en el laboratorio de nuestra propia práctica.
Svādhyāya, el estudio de estos textos, no es acumulación de conocimiento sino clarificación de la percepción. Cada vez que regresamos a ellos descubrimos nuevas capas de significado, no porque los textos cambien sino porque nosotros evolucionamos en nuestra capacidad de comprenderlos.
En YUJ entendemos que la práctica sobre la esterilla es solo el principio. Svādhyāya nos invita a profundizar, a explorar estos textos no como objetos de estudio académico sino como espejos donde vernos reflejados. Las asanas preparan el cuerpo, el pranayama expande la energía, pero es en el estudio consciente donde nuestra práctica madura y nos transforma. Por eso integramos estas enseñanzas en cada clase, no como conceptos abstractos sino como experiencias vivas que conectan los tres niveles de conocimiento: Jñāna (teórico), Vijñāna (experiencial) y Prajñā (intuitivo).
Estos tres textos forman la base de nuestra comprensión del yoga. No son reliquias del pasado sino mapas precisos para el viaje interior. Al estudiarlos, no solo honramos la tradición; reconocemos que la libertad interior —objetivo último del yoga— requiere tanto práctica física como cultivo mental. Te invitamos a acompañarnos en este viaje de autoconocimiento, donde cada respiración consciente es una página más en el libro de tu propia vida.
Honramos estos textos no por su antigüedad sino por su perenne relevancia. Son faros que iluminan el camino del practicante sincero, recordándonos que el yoga no es una moda pasajera sino un sistema completo para el desarrollo humano integral.
En adelante, exploraremos cómo estos textos siguen influyendo en la práctica contemporánea del yoga y pueden enriquecer nuestra experiencia. En particular, los textos más relevantes de la senda del Hatha Yoga que surgieron alrededor de los siglos VI y XV de nuestra era:
- «Hatha Yoga Pradipika» de Swatmarama
- «Goraksha Samhita» de Gorakhnath
- «Gheranda Samhita» de Gheranda
- «Shiva Samhita» de Shankara
- «Hatharatnavali» de Mahayogindra



